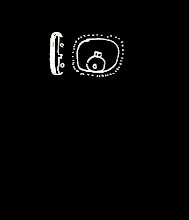Los eclipses de Venus con el Sol no ocurren con frecuencia, generalmente hay que esperar más de cien años para que se vuelvan a repetir, por eso este año Tzolkin, marcado por el eclipse de Venus sobre el Sol del año, ocurrido el mes de mayo del año 1040, es una configuración astronómica muy especial por suceder en la zona de las Pléyades, este dato confirma la fecha de este fragmento.
Después de un minucioso análisis, puedo afirmar que el Códice Dresde se está escribiendo en sincronicidad con el eclipse o la conjunción inferior de Venus sobre el Sol ocurrido el 22 de mayo del año 1040.
La forma más espectacular de utilizar al planeta Venus,es cada vez que se inicia un tiempo nuevo, una manera "esotérica" de observar a Venus, reservada sólo a los “balam” los astrólogos maya, que son los únicos que pueden confeccionar un códice, es la observación directa del paso de Venus sobre la faz solar, este es el primer secreto que abre el camino al desciframiento de la fecha de creación del códice.
Es seguro que los astrólogos maya veían pasar el planeta Venus delante del disco solar, otra cosa es saber si estaban ciertos días mirando al cielo para verlo pasar o si sabían exactamente cuándo eso iba a ocurrir, de un modo u otro significa que sabían que eso ocurría cada 122 o 113 años alternativamente.

Los astrólogos mayas usaban grandes espejos de obsidiana que recubrían con agua y sobre esta superficie desde el interior de sus observatorios veían un cielo que nos asombraría, ojalá se recuperen alguna de éstas construcciones y podamos tener la experiencia de ver el cielo desde su interior reflejado en un espejo de agua y obsidiana. Los espejos de agua se han mantenido durante siglos y aún se pueden ver en el Palacio de Tetlita de Teotihuacan, el que fuera el mercado de la obsidiana más importante del mundo. Son tan importantes los espejos de obsidiana que hay un día que lleva ese nombre “espejo de obsidiana” o Ezanab y se dibuja con un glifo que representa un espejo de obsidiana.